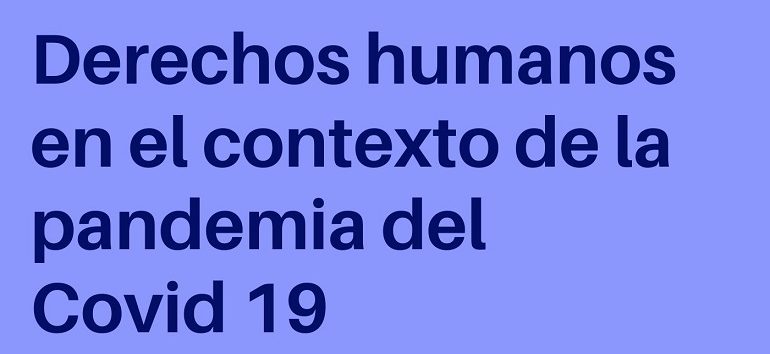
La contención ha demostrado la importancia del respeto y la aplicación efectiva de todos los derechos humanos.
El confinamiento (total o parcial) decidido progresivamente desde hace varios meses por casi todos los gobiernos del mundo, a raíz de la pandemia del Covid-19, ha demostrado, si era necesario, la importancia del respeto y la aplicación efectiva de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), al tiempo que ha puesto de relieve numerosas violaciones de dichos derechos.
En relación a esto último, la atención se focaliza en particular en la restricción de las libertades y la vigilancia electrónica de las poblaciones por parte de los Estados. Por supuesto, debemos estar atentos cuando se cuestiona la libertad de expresión y combatir cualquier intento de vigilancia orwelliana, aunque ni las grandes potencias ni las grandes empresas informáticas hayan esperado al coronavirus para espiar a los individuos, así como a los gobiernos e instituciones internacionales tras el desarrollo de sofisticados medios de comunicación[1]. Sin embargo, estaríamos equivocados si nos limitáramos a eso.
En efecto, el confinamiento nos muestra una vez más que los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo o el derecho a la educación son tan cruciales como los derechos civiles y políticos[2]. No olvidemos que las autoridades nos recuerdan constantemente que la finalidad del confinamiento y las acciones de barrera sanitaria (distanciamiento físico, lavado de manos, etc.) es proteger el derecho a la vida de todos y cada uno de nosotros y expresa así el valor que se da a la vida humana en nuestras sociedades. Sin embargo, ¿qué sucede con las personas que pertenecen a grupos socialmente excluidos, que están particularmente en riesgo de contagio, por ejemplo, las personas hacinadas en barrios de chabolas sin agua corriente? ¿Qué sucede con la protección efectiva del derecho a la vida de esas personas cuando las medidas sanitarias son materialmente imposibles de aplicar para ellas debido a la violación previa de sus derechos sociales (falta de vivienda, trabajo, alimentación, acceso al agua potable)? O también, por citar un ejemplo de Ginebra, ¿cumple realmente un Estado sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando los agentes de policía de ese Estado intervienen para detener una operación de distribución de alimentos a centenas personas necesitadas? ¿Es aceptable que en los países ricos decenas de millones de personas estén necesitadas? ¿Es tolerable que hoy en día casi la mitad de la humanidad se vea privada, en mayor o menor medida, de la satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, agua, vivienda adecuada, trabajo decente, educación…)?
Estos ejemplos nos recuerdan que la violación de un derecho humano puede poner en peligro el disfrute de todos los demás. Así pues, la denegación, de jure o de facto, del derecho a la vivienda tiene consecuencias dramáticas en cascada y provoca múltiples violaciones de los derechos humanos en las esferas del empleo, la educación, la salud, los vínculos sociales, la participación en la toma de decisiones (privación de los derechos civiles, entre otras).
Los Estados, en virtud de sus compromisos internacionales, están obligados a proteger, promover y cumplir todos los derechos humanos de todas las poblaciones bajo su jurisdicción, en primer lugar de las más vulnerables (menores, población de edad, refugiadas y refugiados, migrantes, población con discapacidades, etc.). También deben abstenerse de violar los derechos humanos de otras poblaciones que viven bajo la jurisdicción de otros Estados mediante medidas como los embargos de alimentos o de productos médicos. Además, los Estados que disponen de medios deben ser solidarios con quienes, por diversas razones (desastres naturales, epidemias, falta de recursos o de capacidad técnica, etc.), no pueden garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de sus poblaciones.
Sin embargo, en la práctica, se pueden observar violaciones masivas de los derechos humanos en todos los continentes. La actual crisis sanitaria no ha cambiado la situación; por el contrario, ha puesto de relieve una vez más la disparidad entre los países y dentro de ellos en cuanto a su capacidad para reaccionar y adoptar medidas sanitarias adecuadas. Por ejemplo, algunos Estados han declarado un confinamiento estricto y han impuesto el uso de máscaras a toda su población, mientras que otros han sido mucho menos estrictos o se han refugiado inicialmente en la negación de la propia epidemia. El hecho de que el mundo de la salud no conozca aún suficientemente todas las características del virus en cuestión puede explicar en cierta medida esas diferencias, pero que principalmente están relacionadas con los medios de que disponen los Estados y su posicionamiento ideológico.
En efecto, para algunos Estados, la economía tiene que funcionar a toda costa (independientemente del sector y de su utilidad social en una situación de emergencia), ignorando los peligros de la pandemia para los trabajadores afectados y la salud pública, mientras que al mismo tiempo dichos Estados no tienen capacidad para ofrecer a su población productos médicos y/o alimentarios. Además, la mayoría de los países se ven privados de una red de atención de la salud digna de ese nombre, incluso en Occidente.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? En la raíz de la misma se encuentran las decisiones económicas y políticas tomadas, voluntaria o involuntariamente, en las últimas décadas. Estas decisiones han excluido al Estado del ámbito económico y han reducido los recursos presupuestarios asignados al sector público, en particular en el ámbito de la salud. El papel de los Estados se ha limitado (más o menos) a cuestiones de seguridad y a la represión de su propia población, que a menudo exige justicia social y protesta contra la destrucción de su entorno vital.
En efecto, sometidos a los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAEs) o a medidas similares, Estados de todo el mundo han sido testigos de la destrucción de sus servicios públicos (educación, salud, agua, transporte, etc.) y de su campesinado (supresión de las ayudas a los campesinos familiares, liberalización del mercado alimentario, etc.), indispensables para garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de sus poblaciones sin discriminación alguna, así como de la privatización de estos sectores. Además, esos países se han visto a menudo obligados a abandonar todo control sobre los precios e intercambios, y a promover la libre circulación de capitales. Impuestos desde la década de los años 70 a los países endeudados del Sur, los PAEs (o medidas similares con otras denominaciones) se han ampliado a los países del Norte, como las medidas de austeridad reforzadas impuestas después de la crisis financiera de 2007-2008 a Grecia por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Además de la destrucción de los servicios públicos y del campesinado familiar, las consecuencias de esos programas han sido un aumento de la pobreza, la precariedad y la desigualdad tanto entre los países como dentro de ellos.
El experto independiente de la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (actualmente el Consejo de Derechos Humanos) sobre los efectos de los programas de ajuste estructural en el disfrute efectivo de los derechos humanos, Sr. Fantu Cheru, explica el objetivo que persiguen estos programas y sus consecuencias que se sienten hoy en día en un gran número de países de todo el mundo. Para él, el ajuste estructural, que ha permitido la contrarrevolución neoliberal, va: “más allá de la simple imposición de un conjunto de medidas macroeconómicas a nivel interno. Es la expresión de un proyecto político, una estrategia deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo principal objetivo es hacer del planeta un campo de acción en el que las empresas transnacionales puedan operar con total seguridad. En resumen, los programas de ajuste estructural actúan como una “correa de transmisión” para facilitar el proceso de globalización mediante la liberalización, la desregulación y la reducción del papel del Estado en el desarrollo nacional.”[3]
Al someterse a los PAEs, de forma voluntaria o no, los Estados (la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas) no sólo han renunciado a su soberanía y, por lo tanto, a la soberanía de sus pueblos, sino que también han renunciado a la obligación de garantizar el disfrute de todos los derechos humanos de todos los pueblos que se encuentran bajo su jurisdicción.
Si el panorama ya es bastante sombrío para la mayoría de los Estados, ¿cómo será para los pueblos y la ciudadanía? En general, las y los ciudadanos nunca han dejado de luchar por sus derechos, a menudo a costa de sus vidas. Si ahora tenemos normas sobre los derechos humanos, laborales y ambientales, es gracias a las luchas libradas por nuestros antepasados.
Sin embargo, hay quienes quieren olvidar este legado y poner el derecho comercial por delante de los derechos humanos. Por eso es esencial conocer los propios derechos para poder reclamarlos y exigir su aplicación. A esta tarea se dedica desde hace unos quince años el CETIM, editando y distribuyendo una serie de publicaciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales, relativas a los grupos llamados vulnerables (migrantes y campesinos en particular), abordando al mismo tiempo temas que siguen siendo debatidos a nivel internacional desde la perspectiva de los derechos humanos (pobreza, grupos mercenarios, empresas transnacionales…). Concebidas de manera didáctica, estas publicaciones siguen siendo pertinentes y actuales[4].
Hoy en día, tanto los jóvenes como los menos jóvenes se movilizan para la protección del medio ambiente, afirmando con razón que la justicia ambiental y la justicia social están íntimamente ligadas. La aplicación efectiva de todos los derechos humanos permitirá a las generaciones actuales y futuras avanzar en esta dirección. Es urgente exigir que todos estos derechos sean efectivamente aplicados.
Melik Özden, Director del CETIM
[1] Hace más de 20 años, estalló un escándalo llamado Echelon. Era el nombre que se daba a un sistema de espionaje de toda la red de comunicaciones del planeta (por teléfono, fax, correo electrónico o Internet), establecido por los Estados Unidos en colaboración con el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia. Más recientemente, Edward Snowden, ex agente de la CIA, denunció la vigilancia masiva de las comunicaciones mundiales (incluidos los intercambios entre miembros de gobiernos extranjeros e instituciones internacionales) por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, en colaboración con importantes empresas de Internet.
[2] Por ello, además, los Estados Miembros de las Naciones Unidas afirmaron de manera unánime y solemne en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, que “los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí”, sin hacer ninguna distinción ni crear ninguna jerarquía entre ellos.
[3] Véase E/CN.4/1999/50, del 24 de febrero de 1999. Para más información sobre este tema, véase la publicación del CETIM “Deuda y derechos humanos”, Ginebra, diciembre de 2017, disponible en tres idiomas (francés, inglés, español) y descargable gratuitamente.
[4] Agrupados bajo dos nombres (“Serie derechos humanos” y “Cuadernos criticoa”), están disponibles en tres idiomas (francés, inglés, español) y descargable gratuitamente.